Una imagen recurrente que surge cuando pensamos en la palabra Arte es un museo con las paredes adornadas por una valiosa colección de cuadros. La solemnidad que implica esta visión, unida al rumor de los visitantes y al sordo murmullo de sus pasos, nos evoca inevitablemente algún tipo de culto o ceremonia religiosa. El Arte, en efecto, merece todo nuestro respeto, pues encierra en su significado cada una de las manifestaciones estéticas que, desde el principio de los tiempos, y mucho antes de que existiera la escritura (o la palabra), han ilustrado la gran diversidad de pensamientos y creencias humanas, dejando constancia palpable de la Historia misma del hombre. La singularidad de sus cualidades estético-expresivas hace del Arte una forma de comunicación privativa de nuestra especie, capacitándonos para crear e interpretar todo tipo de mensajes portadores de ideas, emociones y visiones personales del mudo, construidos mediante lenguajes basados en la imagen —el dibujo, la pintura, la fotografía—, el sonido —la música—, el movimiento —la danza—, el volumen y el espacio —la escultura, la arquitectura— o la combinación de todo lo anterior —el audiovisual—, así como echando mano de cualquier otra disciplina que, como éstas, fusione la expresión de las emociones con la belleza estética a través del ingrediente primordial de la sensibilidad humana, ese gran tesoro que nos distingue del resto de animales que habitan el planeta.
Sin embargo, no debemos cegarnos ante este enfoque, justo y verdadero, aunque quizá también un tanto grandilocuente, que puede enmascarar una verdad fuera de toda cuestión, como es el hecho de que el arte, antes que nada y en primer lugar, debe ser juego. Ese juego que permite a todo niño, una vez que ha consolidado el vínculo con el mundo a través del llanto y la risa, reafirmar su propia existencia mediante el uso y disfrute de la práctica artística. Porque, si bien es cierto que los primeros y espasmódicos movimientos del niño son lanzados al aire de forma descontrolada sin obtener el deseado efecto acción-reacción, no es menos cierto que, tan pronto como damos al pequeño la oportunidad de provocar esta reacción —el peluche que arroja incansable desde la silla y que sus padres devuelven con infinita paciencia—, da comienzo el aprendizaje experiencial. Pero quizá alguien se esté preguntando dónde encaja aquí, exactamente, la práctica artística.
Sustituyamos el peluche por un bol de comida con la que jugar (sí, esos pequeños diablos también juegan con la comida), o dejémosle gatear sobre una superficie de arena donde se percate de que sus gestos generan huellas, más tarde identificables como garabatos, y que finalmente constituirán el primer dibujo infantil. Entre estas manifestaciones gráficas instintivas —ya sean producidas con los dedos en la arena o mediante el uso de una pintura sobre el tapizado del sofá— y los primeros intentos de plasmación del pensamiento simbólico a través de amagos figurativos, el mundo se ofrece al pequeño como un catálogo inabarcable de texturas, colores, formas, tamaños, sonidos, olores y sabores que irán definiendo su particular universo estético. Cuanto más rica sea la variedad de estímulos que se le ofrezca durante esos primeros meses de vida, mayor agudeza irá adquiriendo su percepción, y, por lo tanto, más inquisitiva será en el futuro su capacidad de observación e interpretación del entorno. Al mismo tiempo que el niño juega espontánea y naturalmente —ya sea a través del dibujo, el canto, el baile o mediante la realización de cualquier otra actividad física—, los aprendizajes fruto de su experimentación/observación inauguran el desarrollo de sus sistemas sensorial, motriz, emocional y cognitivo, lo que le dará la oportunidad de erigirse protagonista de su propio aprendizaje y, en definitiva, hacerse persona.
La actividad artística contribuye en no poca medida a dicho proceso, pues, como se ha visto, surge de forma natural cuando el niño se enfrenta a todos estos estímulos sensitivos que, alejado aún el pequeño de las complejidades del razonamiento lógico, apelan a una incipiente sensibilidad perfilada desde parámetros esencialmente estéticos. Sin embargo, en cuanto se inicia una formación escolar más o menos reglada, los procesos basados en datos empíricamente demostrables y las materias de carácter fenomenológico comienzan a ganar terreno y acaban marginando a aquellas otras áreas que, como las artísticas, precisan depositar una parte importante de su instrucción y disfrute en procesos más intuitivos que cognitivos. Y quizá sea ahí donde la imaginación y la creatividad, constreñidas a la dictadura de la lógica científica, pierden definitivamente su inocencia para doblegarse a las exigencias del resto de materias curriculares. En consecuencia, el juego del arte desaparece. El placer sensorial pierde importancia y se sustituye por una búsqueda obsesiva de utilidades que justifiquen la expresión artística, lo que invariablemente lleva a ésta a someterse a otras disciplinas consideradas más valiosas para la vida. Los artistas que protagonizaron las vanguardias durante los siglos XIX y XX, a su manera y quizá sin saberlo, ya se estaban rebelando contra esta situación, tratando de devolver al arte ese carácter lúdico y primigenio que nunca debería haber perdido. No es de extrañar que el espíritu de las obras de vanguardia se aproximara en numerosas ocasiones al del auténtico arte infantil, cuando no sucedía que aquéllas encontraban su inspiración directamente en éste.
Perdida de momento la batalla del arte en la escuela (que no la guerra) en estos tiempos de servidumbre total ante el sistema socioeconómico de turno, nos queda al menos el consuelo de reconocer la importancia de la actividad artística como motor primordial en la formación integral del individuo durante sus primeros y decisivos meses de vida —con suerte, y dependiendo de cuáles sean los intereses de los padres y maestros del niño, podríamos hablar incluso de años—. De hecho, han corrido ríos de tinta en defensa de una buena educación escolar basada en las artes, esgrimiendo argumentos tan irrefutables como que la práctica artística permite que niños y niñas lleguen a conocerse mejor a sí mismos, al ser capaces de expresar su mundo interior y plasmarlo en un papel mediante el uso de la imaginación. En este sentido, es fácil entender los beneficios que la expresión artística puede aportar al fortalecimiento de la propia personalidad, generando confianza en uno mismo y respeto y tolerancia hacia los demás. Mas estas ventajas no tienen por qué circunscribirse exclusivamente al ámbito de lo personal, pudiendo, si el maestro así lo plantea en el aula, abordar cuestiones tan beneficiosas como la suma de creatividades en el trabajo en equipo y la gestión de roles en obras colectivas, lo que fácilmente redunda en un mejor ambiente escolar, funcionando también como facilitador de situaciones para el desarrollo de la empatía y la solidaridad.
Entre otras cuestiones formativas susceptibles de beneficiarse de la práctica artística, cabe mencionar el entrenamiento en la toma de decisiones, puesto que cuando un niño o adolescente se enfrenta al simple dilema de qué pintar o dibujar, y cómo llevarlo a cabo, desarrolla de forma natural su capacidad para decidir y solventar problemas mediante el uso de la creatividad. Aspecto que, sin duda, será de vital importancia cuando deba aplicarlo a otras situaciones de su vida que le exijan cierta autonomía. Además, en esta época en que nuestros jóvenes (y no tan jóvenes) se ven expuestos a la ingesta indiscriminada de imágenes a través de los dispositivos electrónicos, se impone una alfabetización en el lenguaje visual encaminada hacia la consecución del tan cacareado espíritu crítico. De este modo, aquellos estudiantes que hayan logrado trascender la visión superficial de las cosas hacia una percepción más profunda, obtendrán una mayor capacidad de discernimiento y aprendizaje sobre cualquier tema o materia que se sustente en la imagen. Por añadidura, el arte, al igual que sucede con el deporte, ayuda a quien lo practica asiduamente a ser más disciplinado, con todas las ventajas que esto conlleva, pues permite comprender que, para crear algo o lograr un cierto nivel de calidad y eficacia en la expresión, deben invertirse tiempo, estudio y esfuerzo. Cuestiones que también facilitan la automotivación y la capacidad de competir con uno mismo, lo que brindará una mayor autonomía a la hora de tomar decisiones que influyan en el resultado de nuestro trabajo.
Partiendo de una idea que nunca debe abandonar el foco de las enseñanzas escolares artísticas, como es el hecho de que tal instrucción no busca necesariamente la formación de artistas, con el presente artículo hemos intentado abrir el debate sobre la necesidad de prestigiar el arte en la escuela. En definitiva, lo que busca la educación artística en conjunción con el resto de materias del currículo, es facilitar al alumno la adquisición de una serie de competencias intelectuales, sociales y emocionales básicas encaminadas hacia su desarrollo personal, lo que le ayudará sobremanera a la hora de conseguir el objetivo fundamental de toda educación, que no es otro sino acercarse lo más posible a la felicidad. Y ese es, al fin y al cabo, el verdadero aprendizaje, el que prepara de verdad a los alumnos para la vida.
Lo que es definitivo es que cualquier modelo de educación será más eficaz siempre y cuando apueste por la inclusión y potenciación de la práctica artística dentro de sus programas. La importancia que cobran estas enseñanzas en la escuela pasa por fomentar un campo de actividad que ha sido distintivo del ser humano a lo largo de toda la historia y en cualquier cultura. Si, como decíamos al principio, la sensibilidad humana es ese gran tesoro que distingue a nuestra especie, el arte, entendido como forma tangible de ese don, puede verse como el corazón de la humanidad. Y si no lo cuidamos, quién sabe cuántos latidos dará antes de detenerse para siempre; antes de que nuestra calidad humana se convierta tan sólo en el borroso reflejo de lo que fue.


Ángel García Romero
Profesor de Educación Plástica, Visual y Audiovisual (E.S.O.)

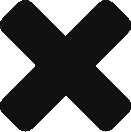

Recent Comments